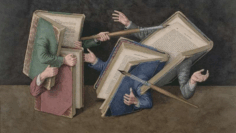Hilaire Belloc: el pensador con propuestas sociales innovadoras

Un día como hoy, 16 de julio de 1953, murió Hilaire Belloc o Hilario Belloc, pensador católico. Por este motivo, a continuación, reproducimos un artículo dividido en varias partes acerca de su obra, que abarca temas sociales.
Fuente: La Esperanza (parte 1 parte 2 y parte 3)
En una serie de artículos dimos cuenta, en su día, de la última crítica somera que H. Belloc dedicó en 1938 a los planteamientos del Crédito Social, y en donde anunciaba un ulterior desarrollo y ampliación que nunca llegó a verificarse. En otra serie de artículos, dedicados a la Filosofía Social de la Iglesia, también recogimos otras apreciaciones que el publicista franco-británico escribió de pasada sobre este tema específico en otros trabajos suyos destinados al campo socio-económico en general. En esta ocasión vamos a centrarnos en los pocos escritos que Belloc dedicó exclusivamente a esta materia, así como en los comentarios y réplicas que suscitaron en el panorama literario británico del período de entreguerras.
Como proemio previo a la presentación de estos textos, pensamos que puede ser oportuno traer a colación la que podría considerarse como la primera referencia más o menos extensa que el literato dirigía desde años al movimiento del Crédito Social, en un discurso dado el 23 de Mayo de 1933 y que apareció reproducido en el número de G. K.´s Weekly del 8 de Junio. Hay que decir que el contexto obligaba al orador a tener que hablar sobre ello, pues hacia la mitad de la década de los treinta las propuestas de C. H. Douglas se encontraban en su punto álgido de difusión y movilización de masas, no sólo en Gran Bretaña, sino también en sus llamados Dominions, y, más en concreto, en la Provincia canadiense de Alberta, donde los social-creditistas se harían con el Gobierno regional en 1935. El discurso se publicó bajo el título de «La restauración de la propiedad», y la alusión al Crédito Social figura en un solo párrafo que dice así: «Hemos tenido durante los últimos cincuenta o sesenta años inventos y descubrimientos, como el motor de combustión interna y la distribución de la energía eléctrica, que podrían haber ayudado enormemente a la distribución de la propiedad si nuestra filosofía [i. e., la reinante en nuestro mundo moderno] hubiese sido correcta. Pero más importante a mi juicio es lo siguiente. El Capitalismo Industrial se ha venido abajo. Se ha venido abajo por una simple razón aritmética: distribuye menos poder adquisitivo del que crea. No voy a hablar del esquema de Crédito Social del Mayor Douglas, porque es meramente un método indirecto de distribución de la propiedad, la cual yo prefiero conseguirla por medios directos. El Capitalismo Industrial se ha venido abajo, no porque esté cansado, sea viejo o malvado, sino porque está produciendo una cantidad de riqueza mayor que el poder adquisitivo que está distribuyendo para [adquirir] esa riqueza; y poniéndolo en verdad muy crudamente, si yo quiero realizar cien mil botas, o más bien emplear a hombres para realizar esas botas, para el momento en que las botas estén realizadas yo habré distribuido a los hombres que las realizan dinero con el que adquirir treinta mil botas, ¿y qué tendré que hacer con las setenta mil botas restantes? Debo venderlas a las Colonias. Y suponiendo que ellas hayan aprendido también a girar una manivela, y produzcan ellas mismas las botas, ¿qué haces? Es por eso que el Capitalismo Industrial se ha venido abajo».
Ciertamente, como el propio Belloc anunciaba, su descripción ejemplificativa de la desastrosa situación económica generada por el Capitalismo resulta algo tosca o burda; pero no por ello deja de ser fundamentalmente correcta, y no es poca cosa el haber captado la principal contradicción existente en el (des)orden económico capitalista y haber puesto de manifiesto al disfuncional sistema financiero que lo acompaña como la causa u origen que está detrás de esas contrariedades antisociales. Otros autores también fijaron su mirada en los efectos absurdos del Capitalismo, pero, a la hora de analizar las causas, desviaban la atención respecto de la estructura financiera como agente esencial forjador de éstos (un caso típico es el de Marx y su total irrealista –¿con ánimo de engañar?– sentencia [El Capital, Vol. 1, Parte 7, Cap. XXV, Secc. 3]: «La superficialidad de la Economía Política se muestra, entre otras cosas, en el hecho de que hace de la expansión y contracción del crédito –mero síntoma de los períodos cambiantes del ciclo industrial– causa de los mismos»).
Para hallar el primer artículo que H. Belloc consagra específicamente al Crédito Social, habrá que esperar hasta el año siguiente. Se estampó también en las páginas del semanario G. K.´s Weekly, en su número de 14 de Junio de 1934. Era todo un acontecimiento que un intelectual de la talla de este apologista católico posara su vista sólo sobre ese tema, por lo que le faltó tiempo a A. R. Orage para reproducirlo en su revista The New English Weekly (una de las más especializadas y divulgadoras al respecto) en su número del día 28 del mismo mes. Lo cual no quita para que se realizaran las debidas puntualizaciones en aquellos aspectos que Belloc consideraba como generadores de, al menos, ciertas dudas en torno a la bondad del orden social que surgiría de la aplicación de un régimen de Crédito Social.
El artículo de Belloc, titulado «El Esquema de Crédito de Douglas», se inicia con una declaración general verdaderamente favorable para la doctrina del ingeniero británico: «El Esquema de Crédito de Douglas, que merecidamente está ocupando un lugar cada vez mayor en la discusión contemporánea, es una sugerencia de hacer pronta y completamente aquello que se haría más lenta y menos completamente mediante una buena distribución de la propiedad». Y subraya: «Se basa en dos fenómenos económicos modernos: el avance de la eficiencia mecánica en la producción, y el crédito bancario». Hace a continuación una descripción de la primera cuestión, destacando que la ciencia y los inventos han «hecho posible un vasto incremento de la producción. Hemos venido a una era de potencial abundancia. […] Podríamos producir sin dificultad mucho más que suficiente para mantener a todo hombre, mujer y niño adecuadamente vestido, calentado, alojado y alimentado». Y precisa que se podrían cubrir las necesidades humanas, «salvo en un punto: esa producción mecánica, no siendo individual y diversa, no satisfará la necesidad humana de belleza, ni su necesidad de satisfacción íntima y variada. Estos inconvenientes espirituales pueden destruir rápidamente una civilización construida sobre la nueva eficiencia».

Seguidamente se ocupa del segundo hecho referente al funcionamiento del moderno crédito bancario, aclarando sus explicaciones con algún ejemplo, al igual que hizo en relación al primer fenómeno. Tras lo cual, señala que «el Esquema de Crédito de Douglas es esencialmente una propuesta para extender el crédito al consumo al igual que a la producción». Con su implementación, «todos pueden satisfacer sus necesidades», y añade: «Así también pueden satisfacerse si los medios de producción, la planta o los recursos naturales, son puestos a disposición de todos, no como un dividendo, sino como propiedad». Y, por último, llega a la conclusión del artículo, en donde expone las tres alternativas de solución frente al desastroso Capitalismo imperante, y la disparidad esencial que, según él, hay entre ellas. Merece, por tanto, que la citemos por extenso: «Pero hay una diferencia entre los tres sistemas (una vasta diferencia en el caso de los dos extremos de Comunismo y Distributismo, la diferencia entre Cielo e Infierno). Esta diferencia es la presencia en un caso, la ausencia en el otro, de la dignidad humana a través de la libertad humana. El Comunismo, suponiendo que los funcionarios del Estado sean siempre honestos, resuelve el problema del consumo perfectamente, pero destruyendo la dignidad humana y la libertad humana: todos los hombres son alimentados, pero alimentados como esclavos. El Distributismo resuelve el problema imperfectamente y con considerable fricción: todos los hombres son alimentados aunque no todos igualmente, y todos a expensas de cierta ansiedad y trabajo. Pero todos los hombres son libres. Los Esquemas de crédito al consumo [= Crédito Social] resuelven el problema mucho más cercanamente a la manera del Distributismo que a la manera del Comunismo; pero éstos también exigen un alto grado de control en la distribución del crédito y un cierto grado de control incluso en la fabricación de los productos. Por el grado de control requerido, podemos medir cómo de corto se quedan tales esquemas respecto del Distributismo en satisfacer las necesidades espirituales del hombre».
Como dijimos, este trabajo se reprodujo en The New English Weekly; y fue objeto de un pequeño comentario editorial en su número de 21 de Junio de 1934. El comentarista agradece la conformidad de Belloc con el análisis del Crédito Social en el aspecto puramente económico, pero se detiene obviamente en la crítica de tipo social vertida al final, y apostilla: «Nos aventuramos a decir que la razón que él ofrece [para preferir el Distributismo al Crédito Social] se basa en un malentendido. Los Esquemas de crédito al consumo tales como el Crédito Social, dice él, resuelven el problema económico perfectamente, pero, al igual que el Comunismo, si bien en una medida infinitamente más pequeña, ponen en peligro “la dignidad humana a través de la libertad humana” al exigir “un alto grado de control en la distribución del crédito y un cierto grado de control incluso en la fabricación de los productos”. Pero, sin entrar ahora en la cuestión del grado exacto de control social indispensable incluso para “la dignidad humana a través de la libertad”, sugeriríamos al Sr. Belloc la conveniencia de considerar la progresiva descentralización implícita en una política de Crédito Social. Ni siquiera un distributista, creemos, puede dejar de ver que el Crédito Social es tanto el atajo como la carretera hacia precisamente su propio objetivo».
El artículo de Belloc también provocó otro escrito del Sacerdote inglés Drinkwater titulado «Belloc sobre el Crédito Social», publicado en el número de Agosto de la revista de los dominicos ingleses Blackfriars, y que seguía la misma línea de réplica del anterior comentario.
Belloc, finalmente, remitió una Carta al Editor de The New English Weekly (publicada en su número de 1 de Noviembre de 1934 bajo el título «El Sr. Belloc explica») a fin de «aclarar mi posición, la cual pienso que la oscurece algo su comentario a un reciente trabajo mío». Este último escrito, que nosotros sepamos, sólo obtuvo como réplica reseñable la del Canónigo F. H. Drinkwater en un nuevo artículo impreso en esta misma publicación el día 22 del mismo mes, bajo el encabezamiento «La libertad bajo el Crédito Social», y reunido también más tarde en su opúsculo recopilatorio ¿Por qué no acabar con la pobreza? (1935). En su Carta, comienza Belloc diciendo: «La objeción parcial que yo, y algunos que piensan como yo, ofrecemos a la plena política de socializar el crédito para el consumo, no es la de una postura económica, sino moral y política. De la factibilidad de tal esquema, y su poder de incrementar enormemente el consumo medio, ninguna duda es posible (al menos yo, ciertamente, no tengo ninguna). Mi pregunta era si tal incremento se obtendría por un camino correcto: quiero decir, por el camino más adecuado a la naturaleza del hombre y de su felicidad». Añade que, desde el punto de vista económico, entre el actual sistema capitalista y un régimen de Crédito Social, no tiene ninguna duda en preferir este último; e incluso no tiene inconveniente en reconocer que éste proporcionaría un mayor poder de consumo que el que daría un régimen de propiedad bien distribuida (i. e. distributista). «Pero –añade– mi punto está en que este último [régimen] es consistente con la naturaleza del hombre y satisface su naturaleza espiritual de una manera que ningún esquema socialmente controlado puede hacer. En otras palabras, mi duda –pues es más bien una duda que una objeción– tiene la misma raíz que aquella hostilidad al Socialismo a la cual dediqué –cuando el Socialismo era un tema de actualidad– no poca cantidad de mi tiempo durante mis mejores años. El crédito socializado no es inhumano ni repulsivo como lo era el ahora muerto y pasado de moda Socialismo. Pero aun así, el funcionamiento del Crédito Socializado depende de poderes públicos que controlarían al individuo (o más bien a la familia), a mi juicio, indebidamente. Una sociedad en donde los hombres piensan en términos de ingreso es radicalmente diferente de una en donde los hombres piensan en términos de propiedad. Esta última me parece a mí la condición necesaria de la dignidad humana, la cual es incompatible con menos de una cierta cantidad muy grande de libertad».
Drinkwater, en su artículo, contesta –creemos con razón– que «no hay nada que impida a los hombres pensar tanto en términos de ingreso como de propiedad, como siempre lo han hecho. El Crédito Social no es en modo alguno inconsistente en principio con la propiedad. Una de las principales razones por las que creo en él es precisamente porque, no sólo provee una vía para llevar a cabo una más difundida propiedad, que todos los católicos (siguiendo las Encíclicas papales) deseamos, sino también porque ayudaría a mantenerla difundida». Belloc termina diciendo: «Los tickets de crédito dejan a sus destinatarios libres para ejercer su elección individual, pero sus límites han de ser estimados por la maquinaria del Estado; han de ser emitidos por la maquinaria del Estado. “Así –podría replicarse– era el dinero metálico antes de que el Estado abandonara sus derechos sobre él”. Esto es verdad, pero el paralelo no se sostiene, pues, aunque sólo el Rey podía acuñar los metales preciosos, él no procedía a distribuir las monedas como largueza. El sistema bajo el cual una moneda expandida a través del crédito es distribuida como largueza, es un sistema que pone al individuo [o] la familia a merced del Rey. Él puede dar o negar a voluntad».

Por su parte, Drinkwater, además de puntualizar que no se trata de una «largueza» sino de un deber de justicia, critica la falta de precisión de Belloc en el alcance de su concepto de propiedad, pilar social básico que ayuda a definir los límites naturales de un poder supremo promotor del bien común. A nuestro parecer, quizá Belloc pecase aquí un poco de «lordactonismo», y no deja de ser paradójico que le disgustara la regalía financiera regia existente en el Antiguo Régimen, y no viera su perfecta compatibilidad con la realidad socio-económica distributista general fomentada por aquél y que tanto alababa él (con razón) como modelo de genuina libertad o independencia social. En fin, hubiera sido de desear que a este gran pensador-literato le hubiera llegado el ejemplar de 15 de Noviembre de 1939 del semanario de Montreal La Semaine Religieuse, en donde se publicó el Informe de la Comisión de nueve teólogos nombrada por los Obispos de la Provincia de Quebec para un Estudio «acerca del sistema monetario del Crédito Social», a fin de determinar si estaba o no inficionado de Socialismo, y cuya conclusión rezaba: «La Comisión no puede ver cómo los principios básicos del sistema de Crédito Social, tal como son explicados más arriba, pudieran ser condenados en nombre de la Iglesia y de su Doctrina Social».