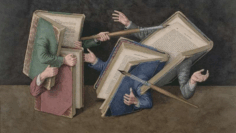Plantean un manejo sanitario integral para proteger la productividad de la soya en Bolivia

Fuente: Economy
Santa Cruz de la Sierra fue el punto de encuentro de productores, investigadores y técnicos en el VI Congreso Internacional de la Soya, organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). El evento reunió a expertos de talla internacional, quienes pusieron sobre la mesa un desafío crucial para el futuro del cultivo en Bolivia: el manejo sanitario frente al incremento de enfermedades que amenazan el rendimiento.
El avance de las manchas foliares

El fitopatólogo Guillermo Barea alertó que las enfermedades foliares, en especial las manchas, se han convertido en una de las principales limitantes de la soya en la región. Explicó que estos patógenos “tienen la capacidad de matar tejido para alimentarse”, lo que reduce la superficie fotosintética de la planta y compromete directamente el llenado de grano.
Barea subrayó que, en la práctica, esto significa menos capacidad de la planta para transformar energía en rendimiento, un impacto que ya es evidente en zonas productoras de Santa Cruz. “En cultivos donde la presión de enfermedades es alta, los rendimientos pueden caer de manera significativa si no se aplican estrategias preventivas y sostenidas en el tiempo”, sostuvo.
El especialista destacó que, en países vecinos como Brasil y Paraguay, la experiencia demuestra que el uso de fungicidas preventivos y la rotación de modos de acción son determinantes para evitar resistencias y pérdidas. En Bolivia, donde los costos productivos se han encarecido y la competitividad se mide al detalle, el desafío es aún mayor: aplicar las herramientas de control en el momento preciso y con criterio técnico.
Variedades más productivas, pero más vulnerables
En su ponencia, el investigador brasileño Éder Novaes analizó la evolución genética de la soya y cómo esta transformación impacta la sanidad del cultivo. Señaló que las nuevas variedades de ciclo corto y alto potencial productivo han convertido al cultivo en “una verdadera máquina de producir grano”, pero con un costo metabólico elevado.
“Cuando pedimos más productividad a la planta, exigimos más de su fisiología, y eso la hace más vulnerable a enfermedades”, explicó. Novaes remarcó que la presión sanitaria en la actualidad es mayor y que las pérdidas económicas pueden ser severas: entre 400 y 1.900 kilos por hectárea, dependiendo del patógeno y del manejo adoptado.
El experto insistió en que los fungicidas deben ser concebidos como un seguro para la inversión del productor, no como un gasto adicional. “La pregunta no es si usar fungicidas o no, sino cómo integrarlos con genética resistente, prácticas de rotación, manejo de suelos y nutrición balanceada. El manejo integrado es la única vía para sostener la rentabilidad del cultivo”, señaló.

Una realidad para el país
A decir de los expertos, Bolivia está recorriendo el mismo camino que países como Brasil y Paraguay, donde la frontera agrícola avanzó rápidamente y la productividad creció, pero junto con ella también la presión de plagas y enfermedades.
En el caso boliviano, la soya representa más del 40 % de la superficie cultivada del país y es el principal rubro de exportación del agro, lo que convierte la sanidad del cultivo en un asunto estratégico. Si bien el país cuenta con una ventana de aprendizaje respecto a lo que ya ocurrió en otras regiones, los expertos advierten que la adopción de un manejo integral no puede esperar.
La situación climática, marcada por períodos de sequía y lluvias concentradas, agrava el escenario. Estas condiciones favorecen la aparición y propagación de hongos y bacterias en los cultivos, lo que obliga a ajustar calendarios de aplicación y a priorizar el monitoreo constante en campo.
Sostenibilidad y competitividad
El Congreso destacó que la sostenibilidad de la soya boliviana no depende únicamente de ampliar la frontera agrícola, sino de garantizar que las áreas actuales sean más eficientes y resilientes frente a los desafíos sanitarios. Para ello, los productores deberán invertir en capacitación, tecnologías de monitoreo, semillas mejoradas y esquemas de protección que combinen lo mejor de la genética, la nutrición y la protección fitosanitaria.
En palabras de Novaes, “el éxito de la soya no se mide en una sola campaña, sino en la capacidad de sostener altos rendimientos año tras año”. En esa línea, Barea agregó que “el futuro del cultivo en Bolivia estará determinado por la capacidad de anticiparse a las enfermedades y no por reaccionar cuando el daño ya está hecho”.